La inviabilidad del socialismo. Por Ludwig von Mises
Por el contrario, en un sistema socialista el que personalmente se gane más o menos no depende ya casi de la excelencia del propio trabajo; en efecto, cada miembro de la sociedad tiene teóricamente asignada una determinada cuota de la renta nacional, sin que varíe de forma apreciable por el hecho de que se trabaje con desgana o con ahínco. La gente piensa que la productividad socialista ha de ser por fuerza inferior a la de la comunidad capitalista.
Así es, en efecto. pero no es éste el fondo de la cuestión. Si fuera posible en la sociedad socialista cifrar la productividad del trabajo de cada camarada con la misma precisión con que se puede conocer, mediante el cálculo económico, la del trabajador en el mercado, podría hacerse funcionar el socialismo sin que la buena o mala fe del individuo en su actividad productiva tuviera que preocupar a nadie. Podría entonces la comunidad socialista determinar qué cuota de la producción total corresponde a cada trabajador y, consiguientemente, cifrar la cuantía en que cada uno ha contribuido a ella. El que en una sociedad colectivista no sea posible efectuar semejante cálculo es lo único que, al final, hace que el socialismo sea inviable.
La cuenta de pérdidas y ganancias, instrumento típico del régimen capitalista, es un claro indicativo de si, dadas las circunstancias del momento, se debe o no seguir adelante con todas y cada una de las operaciones en curso; en otras palabras, si se está administrando, empresa por empresa, del modo más económico posible, es decir, si se está consumiendo la menor cantidad posible de factores de producción. Si un negocio arroja pérdidas, ello significa que las materias primas, los productos semielaborados y los distintos tipos de trabajo en él empleados deberían dedicarse a otros cometidos, en los que se produzcan o bien mercancías distintas, que los consumidores valoran en más y estiman más urgentes, o bien idénticos productos, pero con arreglo a un método más económico, o sea, con menor inversión de capital y trabajo. por ejemplo, cuando el tejer manualmente dejó de ser rentable, ello no indicaba sino que el capital y el trabajo invertido en las instalaciones de tejido mecánico eran más productivos, por lo que era antieconómico mantener instalaciones en las que una misma inversión de capital y trabajo producía menos.
En el mismo sentido, bajo el régimen capitalista, si se trata de montar una nueva empresa, fácilmente se puede calcular de antemano su rentabilidad. Supongamos que se proyecta un nuevo ferrocarril; cifrado el tráfico previsto y las tarifas que aquél puede soportar, no es difícil averiguar si resultará o no beneficiosa la necesaria inversión de capital y trabajo. Cuando ese cálculo nos dice que el proyectado ferrocarril no va a producir beneficios, hay que concluir que existen otras actividades sociales que reclaman con mayor urgencia el capital y el trabajo en cuestión; en otras palabras, que todavía no somos lo suficientemente ricos como para efectuar tal inversión ferroviaria. El cálculo de valor y rentabilidad no sólo sirve para averiguar si una determinada operación futura será o no conveniente; ilustra además acerca de cómo funcionan, en cada instante, todas y cada una de las divisiones de las diferentes empresas.
El cálculo económico capitalista, sin el cual resulta imposible ordenar racionalmente la producción, se basa en cifras monetarias. El que los precios de los bienes y servicios se expresen en términos dinerarios permite que, pese a la heterogeneidad de aquéllos, puedan todos, al amparo del mercado, ser manejados como unidades homogéneas. En una sociedad socialista, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad y donde, consecuentemente, no existe el mercado ni hay intercambio alguno de bienes y servicios productivos, resulta imposible que aparezcan precios para los aludidos factores denominados de orden superior. El sistema no puede, por tanto, planificar racionalmente, al serle imposible recurrir a un cálculo que sólo puede practicarse recurriendo a un cierto denominador común al que pueda reducirse la inaprehensible heterogeneidad de los innumerables bienes y servicios productivos disponibles.
Contemplemos un sencillo supuesto. Para construir un ferrocarril que una el punto A con el punto B, cabe seguir diversas rutas, pues existe una montaña que separa A de B. La línea ferroviaria podría ascender por encima del accidente orográfico, contornear el mismo o atravesarlo mediante un túnel. Es fácil decidir, en una sociedad capitalista, cuál de las tres soluciones sea la procedente.
Se cifra el costo de las diferentes líneas y el importe del tráfico previsible. Conocidas tales sumas, no es difícil deducir qué proyecto es el más rentable. Una sociedad socialista, en cambio, no puede efectuar un calculo tan sencillo, pues es incapaz de reducir a unidad de medida uniforme las heterogéneas cantidades de bienes y servicios que es preciso tomar en consideración para resolver el problema. La sociedad socialista está desarmada ante esos problemas corrientes, de todos los días, que cualquier administración económica suscita. Al final, no podría ni siquiera llevar sus propias cuentas.
El capitalismo ha aumentado la producción de forma tan impresionante que ha conseguido dotar de medios de vida a una población como nunca se había conocido; pero, nótese bien, ello se consiguió a base de implantar sistemas productivos de una dilación temporal cada vez mayor, lo cual sólo es posible al amparo del calculo económico. Y el cálculo económico es, precisamente, lo que no puede practicar el orden socialista. Los teóricos del socialismo han querido, infructuosamente, hallar fórmulas para regular económicamente su sistema, prescindiendo del cálculo monetario y de los precios. Pero en tal intento han fracasado lamentablemente.
Los dirigentes de la ideal sociedad socialista tendrían que enfrentarse a un problema imposible de resolver, pues no podrían decidir, entre los innumerables procedimientos admisibles, cuál sería el más racional. El consiguiente caos económico acabaría, de modo rápido e inevitable, en un universal empobrecimiento, volviéndose a aquellas primitivas situaciones que, por desgracia, ya conocieron nuestros antepasados.
El ideal socialista, llevado a su conclusión lógica, desemboca en un orden social bajo el cual el pueblo, en su conjunto, sería propietario de la totalidad de los factores productivos existentes. La producción estaría, pues, enteramente en manos del gobierno, único centro de poder social. La administración, por sí y ante sí, habría de determinar qué y cómo debe producirse y de qué modo conviene distribuir los distintos artículos de consumo. Poco importa que este imaginario estado socialista del futuro nos lo representemos bajo forma política democrática o cualquier otra. Porque aun una imaginaria democracia socialista tendría que ser forzosamente un estado burocrático centralizado en el que todos (aparte de los máximos cargos políticos) habrían de aceptar dócilmente los mandatos de la autoridad suprema, independientemente de que, como votantes, hubieran, en cierto modo, designado al gobernante.
Las empresas estatales, por grandes que sean, es decir, las que a lo largo de las últimas décadas hemos visto aparecer en Europa, particularmente en Alemania y Rusia, no tropiezan con el problema socialista al que aludimos, pues todavía operan en un entorno de propiedad privada. En efecto, comercian con sociedades creadas y administradas por capitalistas, recibiendo de estas indicaciones y estímulos que su propia actuación ordenan. Los ferrocarriles públicos, por ejemplo, tienen suministradores que les procuran locomotoras, coches, instalaciones de señalización y equipos, mecanismos todos ellos que han demostrado su utilidad en empresas de propiedad privada. Los ferrocarriles públicos, por tanto, procuran estar siempre al día tanto en la tecnología como en los métodos de administración.
Es bien sabido que las empresas nacionalizadas y municipalizadas suelen fracasar; son caras e ineficientes y, para que no quiebren, es preciso financiarlas mediante subsidios que paga el contribuyente.
Desde luego, cuando una empresa pública ocupa una posición monopolista —como normalmente es el caso de los transportes urbanos y las plantas de energía eléctrica— su pobre eficiencia puede enmascararse, resultando entonces menos visible el fallo financiero que suponen. En tales casos, es posible que dichas entidades, haciendo uso de la posibilidad monopolista, amparada por la administración, eleven los precios y resulten aparentemente rentables, no obstante su desafortunada gerencia. En tales supuestos, aparece de modo distinto la baja productividad del socialismo, por lo que resulta un poco más difícil advertirla. Pero, en el fondo, todo es lo mismo.
Ninguna de las mencionadas experiencias socializantes sirve para advertir cuáles serían las consecuencias de la real plasmación del ideal socialista, o sea, la efectiva propiedad colectiva de todos los medios de producción. En la futura sociedad socialista omnicomprensiva, donde no habrá entidades privadas operando libremente al lado de las estatales, el correspondiente consejo planificador carecerá de esa guía que, para la economía entera, procuran el mercado y los precios mercantiles. En el mercado, donde todos los bienes y servicios son objeto de transacción, cabe establecer, en términos monetarios, razones de intercambio para todo cuando es objeto de compraventa. Resulta así posible, bajo un orden social basado en la propiedad privada, recurrir al cálculo económico para averiguar el resultado positivo o negativo de la actividad económica de que se trate. En tales supuestos, se puede enjuiciar la utilidad social de cualquier transacción a través del correspondiente sistema contable y de imputación de costos. Más adelante veremos por qué las empresas públicas no pueden servirse de la contabilización en el mismo grado en que la aprovechan las empresas privadas. El cálculo monetario, no obstante, mientras subsista, ilustra incluso a las empresas estatales y municipales, permitiéndoles conocer el éxito o el fracaso de su gestión. Esto, en cambio, sería impensable en una economía enteramente socialista no podrían jamás reducir a común denominador los costos de producción de la heterogénea multitud de mercancías cuya fabricación programaran.
Esta dificultad no puede resolverse a base de contabilizar ingresos en especie contra gastos en especie, pues no es posible calcular más que reduciendo a común denominador horas de trabajo de diversas clases, hierro, carbón, materiales de construcción de todo tipo, máquinas y restantes bienes empleados en la producción. Sólo es posible el cálculo cuando se puede expresar en términos monetarios los múltiples factores productivos empleados. Naturalmente, el cálculo monetario tiene sus fallos y deficiencias; lo que sucede es que no sabemos con qué sustituirlo. En la práctica, el sistema funciona siempre y cuando el gobierno no manipule el valor del signo monetario; y, sin cálculo, no es posible la computación económica.
He aquí por qué el orden socialista resulta inviable; en efecto, tiene que renunciar a esa intelectual división del trabajo que mediante la cooperación de empresarios, capitalistas y trabajadores, tanto en su calidad de productores como de consumidores, permite la aparición de precios para cuantos bienes son objeto de contratación. Sin tal mecanismo, es decir, sin cálculo, la racionalidad económica se evapora y desaparece.
Texto de Ludwig von Mises publicado en Viena en 1927, en su obra Liberalismo.
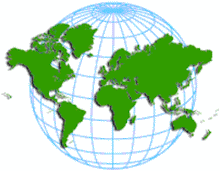

No hay comentarios:
Publicar un comentario